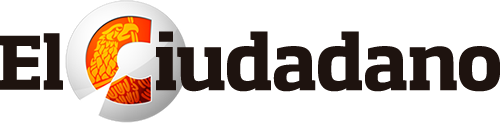“La tecnología nos seduce, nos hace olvidar lo que sabemos de la vida. Nos lleva a pensar que estar siempre conectados va a hacer que estemos menos solos. La realidad es justo lo contrario”: Sherry Turkle

Arturo Sánchez Meyer
Phubbing
Hay una pareja sentada frente a mí en un local bastante concurrido, a pesar de que están tan cerca que sus rodillas casi chocan, no se tocan, no se hablan, no se miran. El café se enfría, la gente pasa de prisa por la calle y el barrullo de la ciudad no parece molestarles, yo pienso que ni siquiera lo notan. Ambos están inmersos en las pantallas de sus teléfonos, ríen de vez en cuando pero no es una risa compartida, están en una realidad dentro de otra, sumergidos en el mundo virtual que les ofrecen sus celulares. No soy tan paciente como para saber exactamente cuánto tiempo llevan así, pero lo que me parece preocupante es que ellos tampoco parecen estar conscientes del tiempo que transcurre más allá de sus dispositivos.
La adicción a los teléfonos inteligentes ha recibido el nombre phubbing, aludiendo a dos términos en inglés phone (teléfono) y snubbing (despreciar), es decir, ignorar o despreciar a otras personas u otras actividades priorizando el uso de los teléfonos inteligentes. Aunque el término no ha sido incluido en los manuales de la literatura médica ni psicológica, su existencia es innegable y sus efectos físicos y mentales son cada vez más recurrentes. Esta adicción puede generar ansiedad, depresión, insomnio, falta de concentración y comportamientos agresivos, entre otros padecimientos.
Antes de continuar, me gustaría aclarar que no soy enemigo de la tecnología, que escribo este texto en mi computadora con el celular dos centímetros de mi mano, mi motivación nada tiene que ver con un ataque de nostalgia hacia los teléfonos fijos “de ruedita”.
Creo que los smartphones son una herramienta valiosa que en momentos muy difíciles –en la reciente pandemia y confinamiento debido al Covid-19, por ejemplo– han probado su utilidad. Sin embargo, me parece que la adicción a los celulares no ha sido abordada con la seriedad que merece y creo, también, que culpar al usuario de todos los problemas que genera, decir que ya inventaron el dispositivo y que lo demás es responsabilidad de quien lo utiliza, es simplificar un fenómeno que debería estar en el centro del debate social.
Adam Atler, doctor en psicología por la Universidad de Princeton, opina que uno de los principales problemas de la adicción al celular es que no se puede retirar la sustancia que engancha porque todo el mundo utiliza esta tecnología y es aceptada socialmente. “No es una batalla equilibrada. Hay cientos de personas dedicadas al diseño de cada detalle, de cada truco, como el botón de ‘me gusta’, que hace que te enganches a las plataformas. Tienen miles de millones de datos que les permiten saber lo que funciona. Por eso como consumidores debemos ser más inteligentes y tratar de cambiar nuestros hábitos de uso”, declaró Atler en una entrevista para el periódico El País.
Ojos que no ven…
La irrupción de los celulares inteligentes (como el de casi todos los avances tecnológicos) nos simplificó la vida y también nos la complicó, creó una necesidad que no existía: la hiperconectividad, la obsesión de estar al tanto de todo en cualquier momento, la esclavitud de estar disponible, “en línea”, día y noche.
¿Y cuál es el problema?, preguntan quienes defienden el uso indiscriminado de sus teléfonos. ¿Qué tiene de malo poder conectar con miles de personas que están al alcance de un botón? ¿Por qué tendríamos que “perder el tiempo” en una plática aburrida si podemos mandar un mensaje texto y cortar con las cortesías banales, los silencios incómodos y la incertidumbre?
Ante estas preguntas yo pienso que no hay tal cosa como “el problema”, son muchos, es una Hidra que poco a poco se adueña de los espacios que nos hacen más humanos, hay que recordar que somos la especie más social del planeta y que teclear insistentemente en las pantallas de nuestros teléfonos no es lo mismo que socializar.
“La conversación cara a cara es el acto más humano, y más humanizador, que podemos realizar. Cuando estamos plenamente presentes ante otro, aprendemos a escuchar. Es así como desarrollamos la capacidad de sentir empatía”, apunta Sherry Turkle, doctora en sociología y en psicología de la personalidad. En su libro En defensa de la conversación, asegura también que hay una marcada tendencia (sobre todo en las generaciones que no conocieron un mundo sin pantallas inteligentes) a tratar de huir de las conversaciones cara a cara o incluso a contestar llamadas telefónicas.
Este fenómeno ocurre principalmente por un manejo pobre en las relaciones interpersonales. Muchos de los jóvenes, y no tan jóvenes, a quienes entrevistó Turkle durante su investigación dijeron que las conversaciones espontaneas los hacen sentir incómodos porque no tienen guion, es decir, son impredecibles y, a diferencia de los mensajes de texto, no se pueden borrar ni editar.
Puede parecer exagerado, pero el recelo a la conversación es mucho más común de lo que se piensa y si algunos miembros de la llamada “generación Z” (nacidos entre 1995 y el año 2000) carecen de ciertas habilidades sociales, se debe, entre otros factores, a que sus madres, padres, profesores y adultos cercanos a su entorno (no en todos los casos, pero sí de manera determinante) también estaban con los ojos puestos en sus teléfonos, esos que fueron sustituyendo poco a poco las conversaciones de sobremesa.
“La tecnología está implicada en un ataque contra la empatía. Hemos aprendido que incluso un teléfono en silencio inhibe la posibilidad de que se inicien conversaciones sobre temas que importan. La mera presencia de un teléfono a la vista nos hace sentir menos conectados con los demás, menos implicados en las vidas de los otros”, afirma Sherry Turkle.
Sin las conversaciones cara a cara tampoco es posible percibir ni entender el lenguaje corporal. Los emojis de los mensajes de texto no pueden, evidentemente, sustituir los complicados rasgos de los seres humanos, el tono de la voz, la velocidad de la respiración, los gestos de complicidad o desagrado. Entender este lenguaje es fundamental para poder relacionarnos como especie y esto sólo se logra por medio de la práctica, venciendo la incertidumbre y el deseo de control, “perdiendo el tiempo” en una conversación que no lleva pautas, misma que nos permite practicar la empatía no sólo para escuchar y entender a los demás, también para escucharnos y entendernos a nosotros mismos.
Regalos y regalados
Internet, redes sociales, chats, GPS, música, fotografías, periódicos, bancos, etcétera. Todos en un mismo dispositivo, un celular inteligente que llegó con una promesa irresistible: nunca más volveremos a sentirnos solos ni aburridos. Este compromiso imaginario no ha sido cumplido simplemente porque es una utopía. Además, la soledad y el aburrimiento no son (al igual que el celular) completamente malos, ofrecen también ventajas, por más que esta sociedad de consumo se empeñe en hacernos creer lo contrario. De la soledad nace la introspección y, en ocasiones, del aburrimiento brota la creatividad.
“Creo que somos menos felices como comunidad, como sociedad. Si dedicamos menos tiempo a las cosas que nos hacen humanos y nos pasamos las cuatro horas que tenemos libres al teléfono haciendo lo mismo, nos volvemos homogéneos. Necesitamos dedicar ese tiempo libre a nuestras aficiones, a hacer deporte, a pasear por la naturaleza, a conversar cara a cara. Es vital para el desarrollo de las personas”, opina Adam Atler.
Sin satanizar y sin glorificar a los teléfonos inteligentes, que se han convertido en una extensión de nuestras manos y que albergan en su memoria (de nube) buena parte de la historia de nuestras vidas, me parece que es indispensable hacer una reflexión profunda sobre el tiempo que les dedicamos, lo indispensables que nos parecen, el miedo y la ansiedad profunda que padecemos si no los tenemos cerca.
Recuerdo ahora un pequeño texto del escritor argentino Julio Cortázar, “Preámbulo a las instrucciones para dar cuerda a un reloj”, incluido en su libro de relatos, Historias de cronopios y de famas.
“Piensa en esto: cuando te regalan un reloj te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire. No te dan solamente el reloj, que los cumplas muy felices y esperamos que te dure porque es de buena marca, suizo con áncora de rubíes […] –no lo saben, lo terrible es que no lo saben–, te regalan un nuevo pedazo frágil y precario de ti mismo, algo que es tuyo pero no es tu cuerpo, que hay que atar a tu cuerpo con su correa como un bracito desesperado colgándose de tu muñeca […] Te regalan su marca, y la seguridad de que es una marca mejor que las otras, te regalan la tendencia a comparar tu reloj con los demás relojes. No te regalan un reloj, tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj”.
He querido citar este texto publicado en 1962 porque me parece que Cortázar da en el blanco y que la reflexión a la que llama es profunda y actual; no nos regalan un teléfono, no compramos un celular, nosotros somos los regalados, el dispositivo será nuestro dueño si no aprendemos a gestionar su uso. La vida no se rige (o no debería hacerlo) por lo que ordenan las tendencias de consumo o por el número de likes que acumulemos. Para que nuestro teléfono no sea, efectivamente, más inteligente que nosotros, habrá que aprender desconectarnos y sobre todo a distinguir la diferencia entre el mundo virtual y el mundo real, en donde las personas y las vivencias son finitas, no se recuperan ni se respaldan y no tienen gigas de almacenamiento.