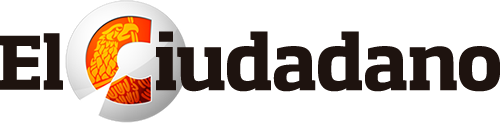Le decían Mecapale. Era un viejo sin edad, de grandes bigotes blancos y ojillos hundidos en unas cuencas profundas que vertían miradas de nostalgias enigmáticas. Fue militar revolucionario, sargento quizás; cada 16 de septiembre, su día de gran gala, marchaba por las calles del pueblo, marcial y solemne, al lado de dos escuadras de caballería que abrían paso al desfile de los alumnos de tres escuelas oficiales y del colegio de niñas.
Se llamaba Juan Márquez y había nacido en una ranchería de Guanajuato, ocho días antes de que Porfirio Díaz proclamara el Plan de Tuxtepec. La leva lo hizo soldado y combatió a partir del año 13 en las llanadas del Istmo y en las gargantas de La Cañada oaxaqueña. Un tiro de máuser le partió en tres la cadera en el año 15 y pasó a retiro sin darse cuenta, con una cojera de por vida. Dos carrilleras cruzadas, un fuete de caballería, un quepis ceñido por cintas doradas y negras, una guerrera beige, los galones de sargento y las botas de montar, de polaina alta, fue todo lo que le dejó la Revolución. Un año de quién sabe cuándo lo llevaron a la capital de Oaxaca para que recibiera una medalla. La prendió a la guerrera, del lado del corazón, y allí la dejó hasta su muerte.
Amaba el uniforme y sus botas. Si alguna vez levantó la voz, mentó la madre y lanzó piedras, fue por defender sus botas de polainas altas. Las noches de 15 de septiembre, mientras en el parque del pueblo se quemaban cohetes y se hacía la fiesta en grande, Mecapale se quedaba en el viejo fortín de cal y canto y piedrabola, en el camino al río Julieta, atrás de Rancho Grande, para pulir sus botas hasta dejarlas relucientes. Compartía el fortín –en el que buscó refugio después de vivir en el barrio viejo del pueblo-, con un vagabundo setentón de piernas llagadas que, agradecido, todas las noches llevaba al viejo militar un par de machos o huaxilotes asados para la cena. No había techo en el fortín, pero la espesa fronda de una ceiba les daba sombra en los bochornos de mayo y refugio en las endemoniadas tempestades nocturnas de julio.
 Durante todo el año, Mecapale no hacía otra cosa que caminar por las arterias del pueblo y terminar sus recorridos en el parque. Le gustaba la calle principal, que desembocaba en el parque y el palacio municipal. En tiempo de lluvias, cuando la avenida Independencia se convertía en un lodazal y en atascadero de carretas, Mecapale daba un rodeo por el lado de la estación del ferrocarril. Caminaba con dificultad sobre los durmientes, pero mantenía sus botas limpias y secas, y eso le bastaba para llegar al parque con esa mirada nostálgica y ese su aire de mariscal de campo que, renco y todo, sometía a las exigencias del viejo uniforme.
Durante todo el año, Mecapale no hacía otra cosa que caminar por las arterias del pueblo y terminar sus recorridos en el parque. Le gustaba la calle principal, que desembocaba en el parque y el palacio municipal. En tiempo de lluvias, cuando la avenida Independencia se convertía en un lodazal y en atascadero de carretas, Mecapale daba un rodeo por el lado de la estación del ferrocarril. Caminaba con dificultad sobre los durmientes, pero mantenía sus botas limpias y secas, y eso le bastaba para llegar al parque con esa mirada nostálgica y ese su aire de mariscal de campo que, renco y todo, sometía a las exigencias del viejo uniforme.
Pasaba horas y horas en el parque, en actitud vigilante frente a la entrada principal del palacio. De cuando en cuando reposaba los rigores de esa vigilia en un monolito olmeca. Entonces dejaba boquiabiertos a los chiquillos que se sentaban a sus pies, con historias de la Revolución. Con la mirada perdida en la arquería del otro lado de la calle, inventaba: que lo habían fusilado y le habían dado el tiro de gracia; que había conocido a Villa y al señor Carranza; que había combatido con Obregón en la División del Noroeste y antes había estado en la batería de cañones que tenía el general Martiniano Servín bajo su mando, cuando la toma de Zacatecas por la División del Norte.
Cuando el sol se iba y los pájaros empezaban a llegar a los almendros del parque, Mecapale volvía al fortín, distante kilómetro y medio. Allí también le contaba historias a El Chato, quien las escuchaba y las comentaba con pequeños gruñidos, acaso sin entenderlas, porque le era ajeno todo aquello que no fuera asegurar un taco y una taza de café.
Una noche de vendavales decembrinos, Mecapale, que tuvo muchas, habló de una mujer. La había conocido en un baile en la Mixteca. “Chunca hermosa”, decía que fue la mujer aquella, nacida en Tehuantepec. El amorío tomó fuerza durante la campaña en el Istmo, porque tropa y soldaderas compartieron durante catorce noches seguidas tres furgones para ganado sobre la estrecha vía del Tehuano. Cuando el balazo de máuser en Juchitán, la Chunca lo iba a ver al campamento todos los días; sentada al lado de su catre, le daba ánimos y le aseguraba que pronto volvería a caminar. Dejó de verla seis meses después. A él lo dieron de baja por incapacidad, y ella se marchó con un mayor que le ofreció casa y vida decente en Veracruz. ¨Yo creo –le dijo Mecapale a El Chato- que por eso dejé Oaxaca y me vine de este lado de la sierra, a buscarla; pero hace tantos años que ya ni me acuerdo de cómo era¨.
Y se quedó en el pueblo sotaventino, en la llanura veracruzana y junto a la vía del ferrocarril que va de Veracruz al Istmo. Se impuso la soledad como remedio para sus arrebatos de nostalgia que siempre le ponían los ojillos a punto de agua. Con voluntad castrense, abandonó sus recuerdos en brazos de una locura cuya mansedumbre lo libró siempre de los golpes de la realidad. Olvidó cuándo y por qué le llamaron Mecapale, si él sabía que se llamaba Juan Márquez. Pero cuando un fuereño le pedía su nombre, contestaba sin titubear: Mecapale.
Cuando llegaba el 16 de septiembre, Mecapale despertaba al alba después de dormir dos horas en el fortín. Se ponía sus pantalones caquis bombachos, se cubría con el quepis, se ajustaba la guerrera y se calzaba las botas de polainas altas. Ya uniformado, salía al sereno y esperaba firme, sin mover un músculo, el amanecer de fuego por las planicies orientales. Se iba despacio y marcial al parque, al que llegaba en pleno estrépito mañanero tordos y pijules. Sin que nadie se opusiera, ni siquiera el oficial al mando de la tropa montada, Mecapale abría el desfile al frente de la caballería; a pie, marcaba lentamente los compases de la Marcha Dragona. Continuaban su paso los caballos y Mecapale aguardaba la llegada de la primera banda de guerra escolar, a cuyos redobles de tambor ajustaba el paso: firme el golpe de tacón de las botas de polainas altas sobre el pavimento de piedrecillas blancas y asfalto. Durante mucho tiempo portó un fuete con el que alejaba a los chamacos que guaseaban a su lado. En uno de esos desfiles desapareció el fuete y desde entonces usó una vara de tololoche de tres nudos. “¡Mecapale!”, le gritaban. Brincaban cerca de él y le hacían gestos. Pero Mecapale nunca desviaba la mirada ni perdía el ritmo de su marcha. Si acaso, amagaba con la vara de tololoche. Hacía el recorrido completo, sin asomos de fatiga y sin permitir que su tos de fumador empedernido le quebrantara la fuerza de voluntad.
Un día Mecapale ya no salió a caminar por las calles del pueblo, ni llegó a la piedra olmeca del parque, ni a la sombra de los almendros a contar historias de la Revolución. Cuando la pregunta de dónde estaba Mecapale cruzó las vías, llegó a Rancho Grande y entró en el viejo fortín, sólo obtuvo un gruñido de respuesta porque El Chato atendía los primeros hervores de dos raíces de yuca y la suerte de Mecapale no era asunto que le concerniera.
Tres días después, a la hora del mercado, se supo que Mecapale se había escapado del Hospital Civil en donde estaba internado, víctima de los estragos de la tuberculosis. Para esa misma tarde, a la hora del pan, ya sabía el pueblo que Mecapale estaba de nuevo en el hospital, y que si se había escapado en la mañana fue para buscar sus botas de polainas altas, que no encontró por ninguna parte.
Daban las 10:15 de la noche y las familias recogían las mecedoras y tendían los pabellones contra el piquete de los zancudos, cuando la última noticia rodó de puerta en puerta: ¨Murió Mecapale¨.
La Junta de Mejoras donó un ataúd de pino y el cuerpo fue llevado al panteón municipal en un armón de doble mano, por la Vía del Muerto, después de una misa de cuerpo presente en la parroquia de Guadalupe, oficiada por el padre Mario Cruz y pagada por el Colegio de Niñas.
El Chato fue al entierro. Llevó una cruz de ciruelo cimarrón que encajó a pulso y en silencio sobre la tierra fresca de la tumba. No le puso nombre ni apodo, porque dijo El Chato (y tuvo razón) que él tenía buena mano, que aquella cruz iba a echar raíces y se convertiría en un buen ciruelo.
En mayo, cuando los ciruelos se ponen rojos de maduros, se puede ver el árbol desde la Vía del Muerto. Todavía pasan por ahí los trenes que van y vienen del Istmo, con sus lomos repletos de migrantes centroamericanos. n