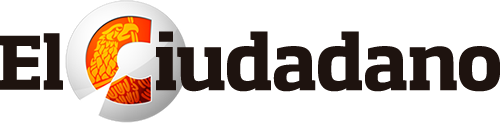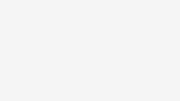En el mundo caben Confucio y Lao-Tse, Cristo y Mahoma, Buda, Moisés, Abraham, Krishnamurti y Alá, siempre y cuando la destrucción y el odio no ciegue a sus seguidores

Patricio de la Fuente
L
a gran enfermedad mental del ser humano en este nuevo siglo no se llama esquizofrenia, sino fanatismo. El hombre se ha convertido en un paciente terminal presa del dogma terrorista, cuya tierra fértil son los países donde el desempleo, la pobreza, el subdesarrollo y las desigualdades más flagrantes se encuentran presentes.
Pero esto va más allá: es la sed de un mundo que lucha por regresar a sus orígenes, a las promesas de los grandes profetas, al encuentro con una identidad cultural, a la creencia de un destino mejor, a dar la vida misma.
El hombre anhela alcanzar lo sagrado, por eso judíos y palestinos luchan por el mismo territorio. El Muro de las Lamentaciones, restos del segundo templo, patrimonio del pueblo judío, rodea uno de los tres lugares sagrados del islam, y en el mismo espacio geográfico los cristianos tienen los suyos. A causa de eso, los talibanes destruyeron los Budas gigantes de Bamiyán, en Afganistán, su territorio.
La identidad cultural debiera ser una de muchas y no el arma mortal contra otros pueblos o culturas, contra “el otro”, el diferente. Nuestra batalla debería ser en pro de la identidad humana, por el homo: el semejante. No sólo somos laguneros, regios, yucatecos, vascos, catalanes, mexicanos, franceses, indios, sioux, negros y blancos, varón y hembra.
¿Qué lleva a los norteamericanos a ser “americanos” sólo ellos, a imprimir en sus billetes verdes, tan preciados por todos, “In God we trust”; a los vascos, a los catalanes a luchar por su independencia alegando una diferencia fundamental con el pueblo español; a los regiomontanos a sentirse la casta divina; a los jaliscienses a ostentar el título de los más valientes, los más machos; a los chilangos el mote de los más odiados; a los judíos, de pueblo perseguido; a los cristianos durante la época de la inquisición a matar en el nombre de Dios; a los budistas a emigrar del Tíbet ante la falta de respeto del Gobierno chino; a los fundamentalistas a matar en nombre de Alá?
Para el hombre, ¿no debería ser lo sagrado el semejante, el otro distinto a mí, pero mi igual como ser humano? ¿Es acaso la religión el “opio de los pueblos”?
El concepto de lo sagrado ha llevado al hombre a construir las estatuas gigantes de Buda, patrimonio de la humanidad, ahora ya destruidas; a erigir en nombre de Dios las más hermosas catedrales, magníficos monumentos como el Taj Majal en la India, la pirámide de Chichén Itzá, el Buda dorado de Kamakura en Japón, la Giralda de Sevilla, la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, la Mezquita de Córdoba, la Catedral de Notre Dame en París y la Gran Muralla China.
También ha sido el motor para componer la “Misa en Si Menor” de Bach, el “Réquiem” de Mozart, los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, el Quijote de Cervantes; obras de Balzac, Borges, Descartes, Paz, Verdi; Dante y La Divina Comedia con sus cielos, purgatorios e infiernos; el Bosco con su Jardín de las delicias, y la celosa conservación de los libros sagrados: La Torá, El Corán, La Biblia, El Bagabagdita y los Sutras.
Pero en el mundo caben Confucio y Lao-Tse, Cristo y Mahoma, Buda, Moisés, Abraham, Krishnamurti y Alá, siempre y cuando la destrucción y el odio no ciegue a sus seguidores.